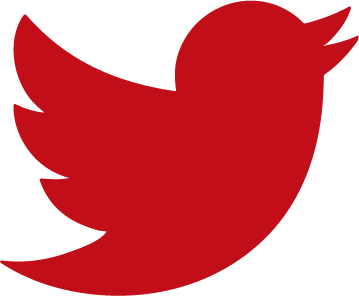La mujer que hablaba sola, 2019
Melba Escobar
Colombia
¿Por qué la elección?
El desencantado monólogo de Cecilia en La mujer que hablaba sola, novela de la colombiana Melba Escobar (1976), se desata furioso luego de que su hijo Pedro fuera acusado de integrar las milicias urbanas de la guerrilla y de perpetrar un atentado terrorista en un centro comercial de Bogotá. Desde entonces, Cecilia agota las palabras que tiene para vérselas con el hecho de que, aunque lo crió sola y en medio de un considerable privilegio material, hace mucho que su hijo es un extraño para ella. Lo hace sosteniendo una conversación imaginaria con Rayo, el padre muerto de Pedro, quien también tuvo escarceos con la militancia política y que, en un hecho aislado, fue asesinado en uno de los territorios más violentos de Colombia, en un momento particularmente álgido de su interminable conflicto.
Intentando ubicar el punto exacto en el que aquel joven recién entrado a la adultez se convirtió en un desconocido, Cecilia repasa con detalle los desafíos de su crianza y, al mismo tiempo, reconstruye de manera fragmentada su corta y amarga historia de amor con Rayo, esperando extraer algún sentido de la yuxtaposición de esos dos relatos que sólo se tocan en el momento de la concepción: Pedro jamás conoció a Rayo, y éste nunca supo que engendró un hijo. La perorata de Cecilia acaba por convertirse en una intrincada reflexión sobre la maternidad, la herencia, la orfandad y la ausencia del padre en la vida de un joven varón que crece en un país profundamente heteronormado; de algún modo intuye que esa diferencia sexual, que es biológica y cultural, guarda el secreto de la pérdida de Pedro.
Desde aquel lugar de enunciación, en la comodidad brutalmente interrumpida de un barrio rico de la capital, la mujer que habla sola brinda una perspectiva inusitada de una guerra cuyo principal escenario es la periferia: la revisión que hace Cecilia de sus vínculos emocionales permite entrever, por una extraña metonimia, que vive en un país huérfano de padre donde las mujeres son quienes hacen los duelos.
Ficha técnica
“Era la madre y el padre. O no. Nunca fui el padre, no sabía cómo serlo, pero tenía que cubrir ese espacio vacío con mi tiempo, mi trabajo, mis miedos duplicados, mi abatimiento en medio de la lucha diaria por ganar una batalla que acaso estaba perdida desde antes de empezar.”
[…]
“A ti, Rayo, enseguida te habría parecido sospechosa mi preocupación. Me habrías preguntado: “¿Qué temes, bruja? ¿Qué sabes sin saberlo?”. Pero tú no estás, porque estás muerto, muerto en un país huérfano de padre donde tu hijo es un alma en pena buscando un ejemplo, un modelo a seguir, un hombre en todo caso.”
[…]
“Pude ver a mi mamá sentada en el borde de la cama vigilando mi sueño. Entre la bruma de una dudosa vigilia quise preguntarle cómo había sido para ella ser mamá. Una parte de mí sabía que mamá no estaba ahí. Se había ido acaso el mismo día en que nació Alicia. ¿O es que vuelve uno a ser la misma persona después de tener un hijo? Mi mamá era distinta a esa que fue antes de multiplicarse. Antes de perder un miembro o una parte de sí para que de ella saliera otra.”
[…]
“Una explicación. Eso debía ser lo que buscaba hurgando en los recuerdos con ansiedad. Una teoría universal de la maternidad que no se limitara a repetir por enésima vez “el amor de madre es el más grande que existe”, “la vida alcanza otro sentido”, y bla, bla, bla. Aun si todo eso era cierto, ¿no había mucho más por agregar?”