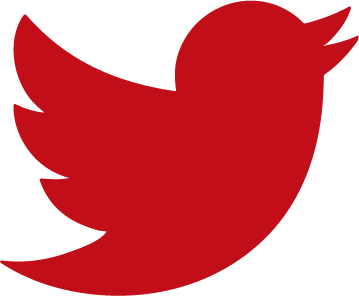Las guerrilleras, 1969
Monique Wittig
Francia
¿Por qué la elección?
Entre las secuelas directas de la efervescencia del mayo francés de 1968, la consolidación de un pensamiento feminista y lesbofeminista radical se cuenta entre las más importantes y de más larga estela hasta hoy. Ya desde mediados del siglo XX, la segunda ola feminista, con Simone de Beauvoir a la cabeza, supuso uno de los primeros momentos en que las reivindicaciones de las mujeres trascendieron con fuerza los espacios de movilización política y permearon las diversas expresiones de la cultura, siendo la literatura, la lingüística y la filosofía sus principales baluartes. La radicalización de este gesto, que entendía que la lucha contra el logofalocentrismo –incluyendo el de las izquierdas revolucionarias– debía darse también en el plano de las representaciones, tuvo sus hitos fundacionales en obras de escritoras como Hélène Cixous, Christiane Rochefort y, en lo que toca al feminismo lésbico y la teoría queer, la alsaciana Monique Wittig (1935-2003), autora de la novela Las guerrilleras y figura capital de dichas perspectivas críticas en Europa.
Muestra paradigmática de las vanguardias literarias de los años sesenta, la novela de Wittig transita las fronteras entre la narrativa y la prosa poética para dar forma a un fragmentado relato épico, utópico, en el que se imagina una sociedad enteramente nueva, fruto de una sublevación armada liderada principalmente por mujeres. Tras ella se da marcha a la verdadera revolución: la de la conquista de los signos. Bajo la premisa de que ninguna realidad se concreta sino mediamente el lenguaje, la consigna de las guerrilleras es revisar el vocabulario de todas las lenguas, cribar cada palabra con detenimiento y borrar todo rastro de heternonormatividad y falocentrismo.
Amazonas bisexuales y poliándricas, las mujeres de esta nueva sociedad han inventado mitos, ritos, juegos y expresiones para desmontar las diferencias en los signos que les hacen ver y verse como seres inferiores a los hombres, quienes apenas si hacen parte del relato.
Ficha técnica
“Dicen que aprehenden sus cuerpos en su totalidad. Dicen que no conceden privilegio alguno a una parte determinada so pretexto de que antaño fuera objeto de prohibición. Dicen que no quieren caer presas de su propia ideología. Dicen que no han recogido ni desarrollado los símbolos que necesitaron durante los primeros tiempos para manifestar la evidencia de su fuerza. Por ejemplo no comparan las vulvas al sol a la luna a las estrellas. No dicen que las vulvas sean como soles negros de nocturno estallido.”
[…]
“Tébaïre Jade las dispersa en la sala mientras grita amigas, no os dejéis embaucar por vuestra imaginación. Entre vosotras os comparáis a los frutos del castaño a los clavos de especia a las mandarinas a las naranjas verdes, pero no sois más que frutos de la apariencia. Como las hojas al menor soplo os desvanecéis, por hermosas que seáis, o fuertes, o ligeras, poseedoras de un entendimiento tan sutil tan ágil. Desconfiad de la dispersión. Seguid juntas como los caracteres de un libro.”
[…]
“Dicen, desgraciada, te han expulsado del mundo de los signos, y no obstante te han dado nombre, te han llamado esclava, a ti, desgraciada esclava. Como dueños han ejercido su derecho de dueños. Escriben sobre este derecho de dar nombres que llega hasta el extremo de que se puede considerar el origen del lenguaje como un acto de autoridad que emana de los que dominan. (…) Dicen el lenguaje que tú hablas está hecho de signos que propiamente hablando designan las cosas de las que se han apropiado. Lo que no aparece en el lenguaje que hablas es lo que no han podido arrebatar, lo que no han fundido como rapaces de múltiples ojos.”