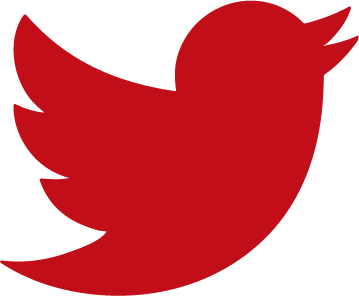Los ingrávidos, 2011
Valeria Luiselli
México
¿Por qué la elección?
En una casa de la Ciudad de México, una mujer intenta robar tiempo al cuidado de sus hijos para dar forma a una novela. No puede aventurarse con un relato de largo aliento porque se siente asfixiada en su casa, sin aire; solo puede escribir por ráfagas, de forma fragmentaria. Escribe sobre su juventud en Nueva York, cuando trabajaba como editora y mantenía un precario equilibrio en sus relaciones amorosas con personajes excéntricos ―probablemente inventados o exagerados en sus rasgos―. También relata su vida actual: habla de lo absorbente que le resulta la maternidad y de la deteriorada relación con su marido, quien además se supone que lee lo que ella escribe y que le reclama por sus relaciones pasadas y por lo que encuentra escrito sobre él ―anécdotas que lo dejan mal parado y que bien pueden ser falsas―. Sobre todo, escribe acerca del poeta mexicano Gilberto Owen, quien también vivió en Nueva York durante su juventud, en la década de 1920, y cuyo fantasma se le apareció a la narradora en el metro como anunciando el final de su vida en aquella ciudad.
Del mismo modo que su protagonista, la mexicana Valeria Luiselli (1983) idea una novela con el mecanismo inverso de Las mil y una noches: mientras Scheherezade inventa historias para posponer su muerte, la narradora de Los ingrávidos inventa su propia vida como una serie de incontables decesos; su relato erosiona deliberadamente el tejido de su experiencia, tal como ella misma escribe: “La fibra de la ficción empieza a modificar la realidad y no viceversa, como debiera ser”.
Aquel relato se entrevera con otro que va reclamando espacio: el del propio Gilberto Owen, o mejor, el del fantasma de Owen inventado por la narradora, que igual que ella falsea sus días en Nueva York ―relatando encuentros imposibles con Lorca, con Zukofsky, con Pound― y percibe su vida como una sucesión de pequeñas muertes. Ambos coexisten en el espacio ingrávido de la escritura, y en su reflejo mutuo reverbera la idea de que todo vínculo es perecedero.
Ficha técnica
“Ahora escribo de noche, cuando los dos niños están dormidos y ya es lícito fumar, beber y dejar que entren las corrientes de aire. Antes escribía todo el tiempo, a cualquier hora, porque mi cuerpo me pertenecía. Mis piernas eran largas, fuertes y flacas. Era propio ofrecerlas; a quien fuera, a la escritura.”
[…]
“Cuando otra vez hubo oscuridad detrás de la ventana vi contra el vidrio mi propia imagen difusa. Pero no era mi rostro; era mi rostro superpuesto al de él ―como si su reflejo se hubiera quedado plasmado en el vidrio y ahora yo me reflejara dentro de ese doble atrapado en la ventana de mi vagón.”
[…]
“Primero, el mutuo acoso. Perseguir al otro y dejarse perseguir hasta que nadie tenga un centímetro de aire. Gestar un odio infinito por el otro. No tanto el tedio (eso hubiera sido seguir veinte años a su lado y terminar durmiendo en otra cama). No tanto el desprecio (el tamaño insuficiente de sus manos, la temperatura inofensiva de su cuerpo dormido, el sabor de su sexo). Sino el odio. Romper al otro, quebrarlo emocionalmente una y otra vez. Dejarse romper. Escribir esto es vulgar. Pero la realidad lo es aún más. Después, las acusaciones de orden moral. La lista de defectos del acusado, siempre acompañada de la lista tácita de virtudes del acusador. Sube la temperatura de las discusiones, empieza el histrionismo casi cómico del drama. Caras, caretas. Uno grita; la otra llora; y después, cambiar de careta. Así una, dos, tres o seis horas, hasta que por fin se cae el mundo: el día de mañana, este domingo, el próximo miércoles, la Navidad. Pero al final, una extraña paz, recogida de quién sabe qué entraña podrida.”