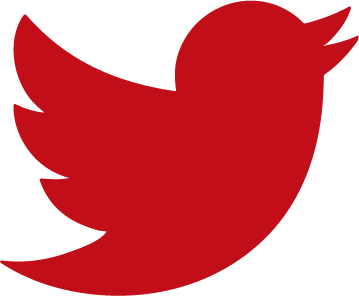Carta a un niño que nunca nació, 1975
Oriana Fallaci
Italia
¿Por qué la elección?
Hay una experiencia particular del aborto en la que se condensan, quizá de manera más palmaria que en otras, los principales dilemas morales que, en general, atraviesan las mujeres cuando se enfrentan a la decisión de interrumpir su embarazo, a saber: aquellos casos en los que corre peligro la propia existencia o el bienestar físico de la madre. La disyuntiva entre “dar vida o negarla” se convierte aquí en una suerte de pugna por la supervivencia, una puja entre la madre y la cría en la que toda consideración sobre el estatus ontológico de ésta última —esto es, sobre aquello que le hace ser tenida en cuenta como ser humano, aún hallándose en estado de gestación— parece insuficiente ante la perspectiva de la muerte de la madre. El imperativo de “proteger la vida” queda dramáticamente desvirtuado, pues resulta absurdo asignar mayor valor a la existencia de un embrión o un feto que a la de quien lo gesta.
Sin embargo, ante un escenario así, la sociedad sólo parece ofrecer a las mujeres la alternativa de la violencia obstétrica: tratamientos que, por privilegiar la vida de la cría, las obligan a padecer dolores impensables y largas incapacidades que, además, son pagadas con la interrupción forzada de sus actividades y las consecuencias previsibles de la discriminación laboral sistemática.
Todos estos conflictos se ponen en juego en la Carta a un niño que nunca nació, novela de la escritora y periodista de guerra italiana Oriana Fallaci (1929-2006), basada en su propia experiencia, en la que una mujer mantiene un diálogo unidireccional con el feto que va gestando y que, por tratarse de un embarazo de alto riesgo, la enfrenta al dilema de interrumpir su carrera y renunciar a sus objetivos personales, o bien afrontar el panorama de un aborto espontáneo con el castigo social y el sentimiento de culpa que ello conlleva. Aquí la vida que se decide privilegiar es la de quien asume la responsabilidad de su libertad, batiéndose con desgarradora honestidad ante la sociedad y ante sí misma.
Ficha técnica
“Todo en ti depende de mí, y todo en mí depende de ti: si enfermas, yo enfermo y si muero, tú mueres. Pero no puedo comunicarme contigo, ni tú conmigo. En medio de la que, tal vez, es tu sabiduría infinita, no conoces siquiera mi cara, mi edad ni el idioma en que hablo. Ignoras de dónde vengo, dónde estoy, qué hago en la vida. Si tú quisieras imaginarme no tendrías siquiera un solo elemento para adivinar si soy blanca o negra, joven o vieja, alta o baja. Y yo sigo preguntándome si eres o no una persona. Nunca dos seres extraños ligados al mismo destino fueron más extraños entre sí que nosotros. Nunca dos desconocidos que compartieran el mismo cuerpo fueron recíprocamente tan desconocidos ni estuvieron tan lejos el uno del otro.”
[...]
“¿Por qué he de soportar semejante agonía? ¿En nombre de qué? ¿De un delito cometido al abrazar a un hombre? ¿De una célula que se escindió en dos, luego en cuatro, luego en ocho células y así indefinidamente, sin que yo lo quisiera, sin que yo lo mandara? ¿O bien en nombre de la vida? Muy bien; por la vida. Pero ¿qué es esa vida para la cual tú, que existes aún inacabado, importas más que yo, que existo ya completa? ¿Qué significa ese respeto hacia ti, que disminuye el respeto hacia mí? ¿Por qué tu derecho a existir no tiene en cuenta mi propio derecho a existir?”
[...]
“Tú estás muerto pero yo estoy viva. Tan viva que no me arrepiento, y no acepto procesos ni acepto veredictos, y ni siquiera tu perdón.”